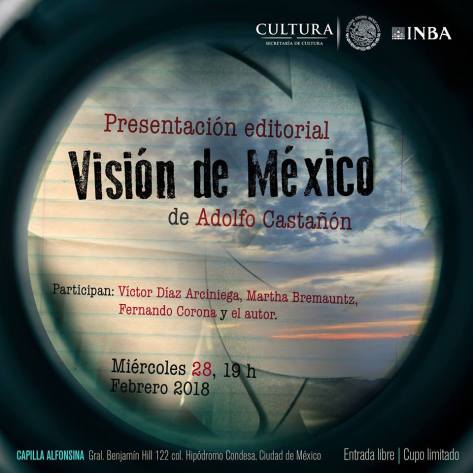A MUCHAS cosas se ha llamado humanismo. En el sentido más lato, el término abarca todo lo humano, y por aquí, el conjunto del mundo, que al fin y a la postre sólo percibimos como una función humana y a través de nosotros mismos. Como todas las nociones demasiado amplias, esta explicación, sin ser verdadera ni falsa, no explica nada, no aprovecha o, como se dice en portugués, “no adelanta”. En el sentido más estrecho, el término suele reducirse al estudio y práctica de las disciplinas lingüísticas y las literarias, lo cual restringe demasiado el concepto y no señala con nitidez suficiente su orientación definitiva. En el sentido más equívoco se ha llegado a confundir el humanismo con el humanitarismo, especie filantrópica que nos lleva a terrenos muy diferentes. Cierto escritor, que precisamente acababa de publicar un libro sobre el humanismo, me dijo que él no era humanista porque, si en un viaje por mar veía caerse por la borda a un pasajero insignificante y, a la vez, un cuadro de Velázquez, preferiría arrojarse al agua para salvar el cuadro y no al pasajero. Después de esto, yo ya no vi el objeto de leer su libro.
En aquel proceso de reeducación que, durante la Edad Media, sucedió a la sumersión de Europa por los bárbaros, se llamó “humanidades” a los estudios consagrados a la tradición grecolatina. Mediante ellos se procuraba modelar otra vez al hombre civilizado, al hombre. Y no sin una grave conciencia de la responsabilidad, por cierto: tal vez se oye decir a un austero doctor medieval que quienes están profesionahnente obligados a la frecuentación de los autores gentiles deben cuidarse mucho de que con ello no padezca su alma.
Durante el Renacimiento, el humanismo procura contemplar el pensamiento teológico, y más de una vez rompe el cuadro férreo en que éste llegó a encerrar la educación. Pues el hombre como ser terrestre merecía un sitio junto al hombre entendido como criatura divina. Esta actitud naturalista asumió, en ocasiones, la forma de una polémica entre el laico y el religioso y hasta se extremó en alardes de neopaganismo artificial. En La vida es sueño, de Calderón, tan teólogo como poeta, todavía se recogen los ecos del diálogo entre la dignidad natural y la dignidad sobrenatural del hombre.
De modo general, el humanismo se mantiene como agencia útil y progresista. Recomienda el uso de la preciosa razón frente a los bajos arrestos del instinto y de la pura animalidad. Propone el ideal del homo sapiens, el hombre como sujeto de sabiduría humana.
Sobreviene luego el desenvolvimiento de las ciencias positivas. Éstas insisten en el homo faber, el hombre como dueño de técnicas para dominar el mundo físico. Y un buen día, el humanismo aparece, por eso, como un vago y atrasado espiritualismo.
Semejante confusión se aclara fácilmente: más que en el cuerpo cambiante de conocimientos determinados, el humanismo se ocupa en las características estables del hombre, características que tales conocimientos meramente atraviesan dejando en ellas sus depósitos. Y así, hasta los libreros saben que las bibliotecas privadas de los humanistas conservan mejor su precio con los años que las de los hombres científicos.
Por de contado que ambos puntos de vista, el de la ciencia positiva y el del humanismo, se concilian en la armoniosa cultura. También, en principio, siempre es dable conciliarlos con el sentimiento religioso, a pesar de los desvíos históricos a uno y a otro extremo. ¿Por qué ha de haber siempre reyertas para disputarse la codiciada presa que es la educación humana? La disputa entre el humanismo y la ciencia, o entre el sentir laico y el religioso, continuarán aquí, con nuevos acentos, la disputa abierta en la Antigüedad entre la filosofía y la retórica.
Max Scheler predice la futura y deseable integración de los tres órdenes del saber que él enumera: 1) el saber de salvación, ejemplificado con la India; 2) el saber de cultura, ejemplificado con China y Grecia; 3) el saber de técnica, ejemplificado con el Occidente moderno.**
Hoy el humanismo no es, pues, un cuerpo determinado de conocimientos, ni tampoco una escuela. Más que como un contenido específico, se entiende como una orientación. La orientación está en poner al servicio del bien humano todo nuestro saber y todas nuestras actividades. Para adquirir esta orientación no hace falta ser especialista en ninguna ciencia o técnica determinada, pero sí registrar sus saldos. Luego es necesario contar con una topografía general del saber y fijar su sitio a cada noción. Por lo demás, toda disciplina particular, por ser disciplina, ejercita la estrategia del conocimiento, robustece la aptitud de investigación y no estorba, antes ayuda, al viaje por el océano de las humanidades. En Aristóteles hay un naturalista; en Bergson, un biólogo; y nuestra Sor Juana Inés de la Cruz pedía a las artes musicales algunos esclarecimientos teológicos.
Y es así como se establece la conversación —tan orillada a la controversia— entre el hombre y el mundo, o, como alguna vez hemos dicho, entre el yo y el no yo, el Segis y el Mundo, que tal viene a ser el eterno soliloquio de Segismundo.
Digamos para terminar que esta función del humanismo sólo puede plenamente ejercerse y sólo fructifica sobre el suelo de la libertad: el suelo seguro. Y no sólo la libertad política —lo cual es obvio y ni siquiera admitimos discutirlo por no agraviar a quien nos lea o nos escuche rebajándolo al nivel de la deficiencia mental—, sino también la libertad del espíritu y del intelecto en el más amplio y cabal sentido, la perfecta independencia ante toda tentación o todo intento por subordinar la investigación de la verdad a cualquier otro orden de intereses que aquí, por contraste, resultarían bastardos.
México, 8-VI-1949
* “México en la Cultura”, suplemento de Novedades, México, 12 de junio de 1949, núm. 19, p. 1, con el título de “Idea elemental del humanismo”.
** Más ampliamente se había referido Reyes a esta concepción de Scheler al final de su ensayo sobre la “Posición de América” (1942), en Obras Completas XI, p. 270. (Ver www.alfonsoreyes.org)
Alfonso Reyes, «Palabras sobre el humanismo», Andrenio: perfiles del hombre, Obras Completas XX, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, pp. 402-404.