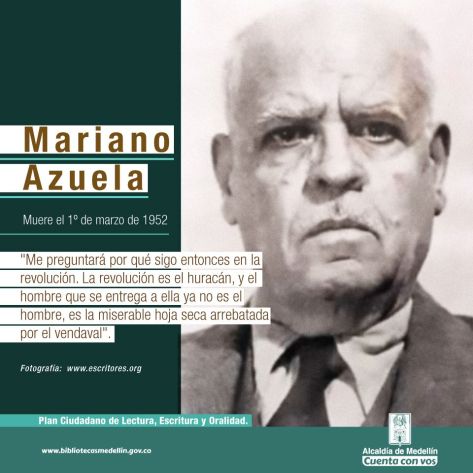Américo: Con todo, este punto de vista vuelve de revés toda nuestra concepción científica sobre la vida en el planeta. Habría que desandar, por ejemplo, el camino de René Quinton.
Epónimo: Lo que no es fácil, porque las teorías biológicas de Quinton han tenido una aplicación terapéutica que todos admiten: las inyecciones de agua de mar, que producen tan evidentes resultados para vigorizar el organismo decaído, resultados casi invariables en los casos infantiles, y algo menos, naturalmente, en los adultos.
Américo: Sin embargo, tales teorías biológicas, en sí mismas, son consideradas con cierta desconfianza por los especialistas, hombres concentrados en dos o tres puntos definidos, a quienes generalmente infunde sospechas toda explicación demasiado ambiciosa.
Epónimo: Pero el estudioso no puede dispensarse ya de conocer los trabajos de Quinton; primero, porque todo está en todo, y alguna verdad ha de haber en hipótesis biológicas cuyas aplicaciones terapéuticas no fracasan; y después porque, en torno a tales hipótesis, se ha fomentado ya una atmósfera de cultura. El sistema de Quinton, su interpretación de la vida —a que llega mediante un proceso complicado de supuestos y comprobaciones—, quedan resumidos en la Ley de Constancia Vital.
Oceana: ¿Y cómo fue eso?
Epónimo: Aquí va, por indeciso que sea el asunto, y por sólo el gusto de exponerlo. La vida animal, reducida a su último elemento, a su unidad —la célula viva— tiende a mantener, a través del tiempo y a pesar de todas las variaciones ambientes, las condiciones de su existencia primitiva. Estas condiciones son: 1ª el medio acuático marítimo (el contenido de la célula es el agua del mar: en el mar se produjo la primera vida); 2ª la concentración salina de ocho por mil, y 33 la temperatura de 440 centígrados.
Américo: Como se ve, la Ley se funda en tres postulados: 1º la constancia marítima; 2º la constancia térmica, y 3º la constancia osmótica y salina. Estos postulados sólo podrían realizarse como tendencias.
Oceana: He aquí, pues, una idea que corrige, en un profundo sentido, la antigua imagen de la adaptación al medio. La vida, sí, se adapta al medio, pero no como cosa pasiva y maleable, sino como elemento combativo y terco, que va haciendo transacciones provisionales con el ambiente, a fin de salvar, hasta donde puede, el mantenimiento del estado primitivo. Esto resuelve como desde arriba la antinomia entre el espíritu de conservación y el espíritu de reforma. Si, por ejemplo, lo que se trata de conservar como aspiración primitiva es la felicidad, y si el ambiente está en movimiento, habrá que reformar incesantemente las instituciones, para que rindan el mismo tanto de felicidad, postulado a la vez conservador y revolucionario.
Epónimo: Esa teoría procede de anteriores nociones y descubrimientos, a los que pretende dar la congruencia que les faltaba. Ella permite dibujar así la historia de la vida: —La vida aparece en el planeta a una temperatura ambiente de 44°, la temperatura más favorable a los procesos vitales y la más elevada que la célula animal tolera. En esta época de la Tierra, pudieron aparecer los animales de sangre fría, cuya temperatura es la misma del medio. Pero, en su lentísimo enfriamiento, la temperatura terrestre bajó, digamos, a 42°. Entonces los reptiles, térmicamente equilibrados con el medio y dóciles al estado exterior, se enfriaron también hasta los 420. Y así, a medida que desciende la temperatura de nuestro planeta, descenderá también la de los reptiles, que acaban por serlo de veras, es decir, por arrastrarse en el suelo a modo de tristes supervivencias. De esta suerte se explica la aparición de nuevos animales, los de sangre caliente. Ante el enfriamiento progresivo, la tendencia a la constancia vital procura un calentamiento progresivo de la sangre o jugo animal (agua marítima). Y surgen nuevas especies, dotadas del poder de recuperar por sí solas el calor que el ambiente ha ido perdiendo.
Américo: Es decir, que cuando la temperatura terrestre bajó de 44° a 42°, se produjo una especie capaz de calentar sus células hasta dos grados más arriba que el medio ambiente. Cuando la temperatura bajó a 40º la especie anterior, que sólo puede calentarse dos grados más, se enfría y queda en 42°. Pero entonces se produce un nuevo organismo, capaz de subir por sí solo su energía calórica en cuatro grados más, para recobrar los 44° primitivos. De este modo, aparecen animales cada vez más cálidos, en tanto que las primeras especies van decayendo y, al fin, desaparecen.
Oceana (como quien repite una lección para niños): La vida, con el frío, languidece. La vida quiere actividad, y la actividad requiere calor. Cuando el animal no resiste al frío por su propia energía, se arrastra y vive como en sueños. De aquí el estado “hiberante”, el sueño invernal que se apodera de ciertas especies sin duda ya enfriadas.
Américo: Tan cierto, que fue el fenómeno de la “hiberación” lo que dio a Quinton el primer vislumbre de su teoría. La naturaleza, se dijo, no puede producir seres para que duerman: esto tiene que ser una enfermedad, una decadencia.
Oceana: Esto explicaría que, en las regiones frías, el animal humano haga, dentro de su propia especie, esfuerzos desesperados, y produzca esos monstruos calóricos de que es ejemplo Rasputín, fruto de Siberia.
Epónimo: La hipótesis de Quinton exigía: 1º que los mamíferos y aves se escalonasen térmicamente según su orden de aparición en la Tierra; 2º que los más antiguos vertebrados de sangre caliente tuviesen una temperatura específica casi reptiliana; 3º que la temperatura animal fuese creciendo a medida que nos acercamos a las especies más recientes, y 4º que los organismos más recientes tuviesen tina temperatura muy próxima a 44°. Cuando Quinton formuló su hipótesis, estos hechos no estaban aún demostrados en su totalidad. Después, dice él, todos lo han sido. Y, sin embargo, no puede decirse que su hipótesis haya alcanzado la sanción ortodoxa. Es una hipótesis provisional, lanzada como salvavidas en un instante de naufragio, en que todo parecía revuelto y confuso, ante las reacciones provocadas por la teoría evolucionista.
Oceana: La hipótesis en sí no puede ser más sugestiva. Desde luego, asigna a la inteligencia, orgullo del hombre en otro tiempo, un papel secundario de recurso de calefacción, lo que hoy por hoy parece muy halagüeño a los hijos de Adán. Pues los hombres han comenzado a dudar si son inteligentes, y antes que humillarse, prefieren desmonetizar la inteligencia. La naturaleza, dicen, produjo un día la inteligencia y siguió adelante. El pájaro es una creación más reciente que el hombre: ya lo sospechábamos, por su sobriedad y su elegancia. Al antropocentrismo sucede un “masoquismo” antropológico. El ser humano se complace en sentirse inferior a todo lo no-humano.
Epónimo: No es extraño que las mentes de orientación filosófica hayan sentido también la atracción de estas lucubraciones, por lo que tienen de novedad y de aventura, y se hayan lanzado a adquirir sus consecuencias. Jules de Gaultier, en La dependencia de la moral y la independencia de las costumbres, dice más o menos: La vida emplea todo su genio en ponerse al amparo del cambio, en construirse defensas para mantener la constancia de las condiciones que acompañaron su génesis. El cambio no está en la vida. Hay, pues, que corregir a Spencer. El cambio está en los aparatos que la vida crea para mantener su fijeza. La fijeza domina la evolución. La fijeza es el principio, y la evolución el corolario. La inteligencia, que no es ya el producto último de la vida como Oceana lo ha entendido al instante (al fin mujer), sólo aparece como un transitorio procedimiento de constancia, paralelo a los procedimientos directos que emplean otros organismos. La ética misma y el desarrollo de las sociedades pueden, finalmente, explicarse como una función del enfriamiento exterior. ¿Quién dijo, pues, que la Tierra no se está enfriando?
Oceana: Tú mismo, hace un instante, y nos arrastraste en tu ilusión.
Américo: Afirma Raymond de Passillé que la moral aparece cuando la lucha contra el ambiente frío se vuelve tan ruda, que ya la humanidad, para continuar sobreviviendo, debe modificar sus instintos al punto de refrenarlos. De aquí a explicar el Protestantismo y el Puritanismo como productos de climas fríos no hay más que un paso, y entonces tu Rasputín, Oceana, no sería una solución al conflicto, sino precisamente un rechinido del sistema, un síntoma de dislocación. La teoría de los deseos reprimidos, de Freud, resulta típicamente septentrional. Y la actividad considerable de las razas del Norte, una defensa contra el frío: ¡lo mismo que sus vocales cerradas y su pronunciación de boca fruncida!
Epónimo: Tu ironía nos hace ver las insensateces a que puede conducir el buscar la génesis del espíritu en sus concomitancias de fenómeno natural. Sospecho que el más modesto de los teólogos podría limpiar con tres escobazos todo este yacimiento de desperdicios científicos en que nos debatimos. Y entre uno y otro sueño ¿por qué no preferir el de mayor nobleza? Por lo demás, la Iglesia, que va quedando como uno de los baluartes de la razón, a pesar de lo que se creyó hace un siglo, no se opone a que las cosas naturales sean interpretadas y estudiadas con medios naturales. Sin salirnos, pues, de este terreno modesto, podemos continuar nuestras divagaciones sin temor al Índice. Rémy de Gourmont, que ha contribuido a propagar la hipótesis de Quinton, traslada la ley de Constancia Térmica al orden de la Psicología: Él siempre había sospechado —confiesa—, aunque sin poder fundarlo, que el nivel de la inteligencia humana se mantiene a través de los siglos. Quinton ha venido a confirmar su creencia de que, en cuanto la especie humana quedó constituida, sus posibilidades intelectuales quedaron establecidas y fijadas, lo mismo que su fisiología. Naturalmente, esto se aplica a la especie y no al individuo, siempre susceptible de nuevos desarrollos dentro de ciertos límites. Además, hay que distinguir la facultad en sí, constante por hipótesis, del contenido de nociones siempre mudable.
Oceana: ¿Y los otros modos posibles de pensar que Bergson anuncia y que la etnografía demuestra? Comprendo: son meras orientaciones posibles de la misma energía. ¿Y aquel sueño del Superhombre? Acaso era una bastarda inserción del naturalismo a la moda en la filosofía. ¿Y el plan progresivo de la Eugenesia? Un limitado aseo interior dentro de la cárcel de que no podemos escapar.
Epónimo: Es de creer que aparecerán nuevos rasgos para nuevos esfuerzos térmicos. Gourmont se explica así que, cuando ya la civilización egipcia supera las fuerzas de la inteligencia egipcia, aparezca la inteligencia griega y produzca el nuevo esfuerzo requerido; cuando ésta ya no basta, sobreviene la romana y, después, la celtogermánica. Pero, tras las anteriores reflexiones, esta idea no parece clara, y aun acaso sea contradictoria, pues que supone un escalonamiento y una superación gradual.—Esto de saber si somos más o menos inteligentes que nuestros remotos abuelos fue materia de una divertida encuesta de verano, emprendida por Robert Kemp en la Liberté de París.
Américo: ¿Y los resultados?
Epónimo: Desordenados y confusos; pero, al menos, dieron ocasión de reparar en el inmenso lugar que ocupa el olvido en la historia de la cultura. Nadie sospecharía, por ejemplo, que Villon era muy leído en tiempos de Voltaire, y que se hacían ediciones de Alain Chartier a principios del siglo XVII. Nadie se acordaba que, en Montesquieu, están previstos y descritos los fenómenos de la “inflación” y la “estabilización” de la moneda, recientemente experimentados, y muy conocidos ya de los romanos, a quienes el fantasma volvía a presentarse después de cada nueva guerra. De tiempo en tiempo, redescubrimos lo que teníamos abandonado.
Alfonso Reyes, «La ley de Constancia Vital», Los siete sobre Deva, Obras Completas XXI, Fondo de Cultura Económica, México, 1981, pp. 26-31